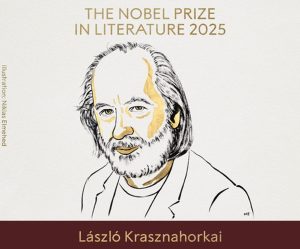En la política mexicana hay ascensos fulgurantes y caídas estrepitosas. Gerardo Fernández Noroña es, hoy por hoy, el mejor ejemplo de cómo dilapidar un capital político que, apenas en 2024, lo colocaba en la antesala de la historia.
Durante la precampaña presidencial de la 4T logró lo impensable: ser comparado con Andrés Manuel López Obrador. No faltaban quienes aseguraban que 2030 sería su turno, el momento en que el “tribuno del pueblo” alcanzaría la cúspide. Su capacidad de conectar con sectores desencantados de la política institucional lo convirtieron en un fenómeno incómodo, pero real. Morena lo toleraba, la militancia lo aplaudía y la oposición lo temía.
Un año después, el panorama es otro. El senador parece haber cambiado la ruta hacia la presidencia por la ruta inmobiliaria de Tepoztlán. La compra de una casa valuada en 12 millones de pesos —con señalamientos de irregularidades y denuncias de comuneros que aseguran que la venta fue ilegal— se convirtió en el símbolo de su contradicción más flagrante.
Luego viajó en primera clase a Europa para asistir a una conferencia parlamentaria con recursos públicos de por medio. Aunque intentó justificarse diciendo que él pagó la diferencia, el episodio lo colocó en la misma vitrina que tanto criticó: la de los políticos que confunden representación con turismo. A ello se sumó la polémica de la camioneta Volvo último modelo en la que fue captado saliendo de un consejo de Morena. Su explicación —“me la prestó la marca”— no hizo sino alimentar la ironía de las redes, que bautizaron el vehículo como la “Volvo del Bienestar”.
Y cuando parecía que ya no había margen para más contradicciones, llegó el jet privado. Hace unos días se reveló que Noroña rentó una aeronave ejecutiva para trasladarse a Coahuila por 257 mil pesos; el costo del vuelo supera con creces su ingreso mensual como legislador y pulveriza cualquier discurso de austeridad. Para colmo, en tono desafiante, respondió que no tenía nada que transparentar, como si la rendición de cuentas fuera un capricho y no una obligación.
Los desplantes de Noroña —ampliamente difundidos en la prensa y las redes sociales— lo alejan de la narrativa de “hombre del pueblo” que alguna vez lo distinguió. Y lo más grave: en lugar de contener el daño, él mismo lo magnifica, desestimando las recomendaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le ha sugerido —una y otra vez— prudencia y mesura. Noroña, fiel a su estilo, ha respondido con desdén, como si la disciplina partidista fuera un estorbo menor.
El resultado es un político que, en apenas doce meses, pasó de ser considerado heredero natural de un movimiento a convertirse en caricatura de sí mismo. No es que sus excesos sean comparables con los de la élite opositora —los millones de dólares en paraísos fiscales siguen siendo patrimonio de otros—, pero en política la percepción lo es todo. Y la percepción hoy es que Noroña dejó de aspirar a la presidencia para aspirar a la comodidad que da el dinero.
El capital político, como el económico, puede invertirse o despilfarrarse. Noroña eligió lo segundo. Y lo hizo en público, con estridencia, como si quisiera demostrar que la coherencia es un lujo que ya no se puede permitir. En 2024 parecía inevitable que su nombre estuviera en la boleta de 2030. Un año después, lo inevitable es preguntarse si él mismo ya dejó de tomarse en serio. ■